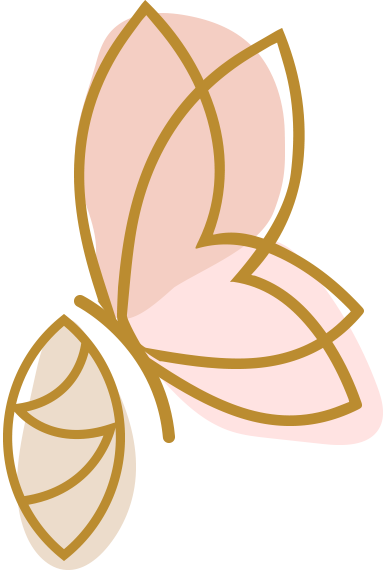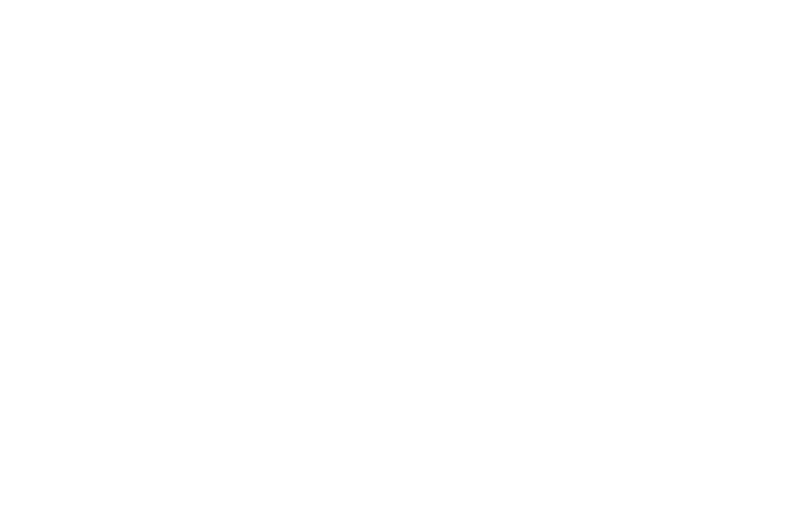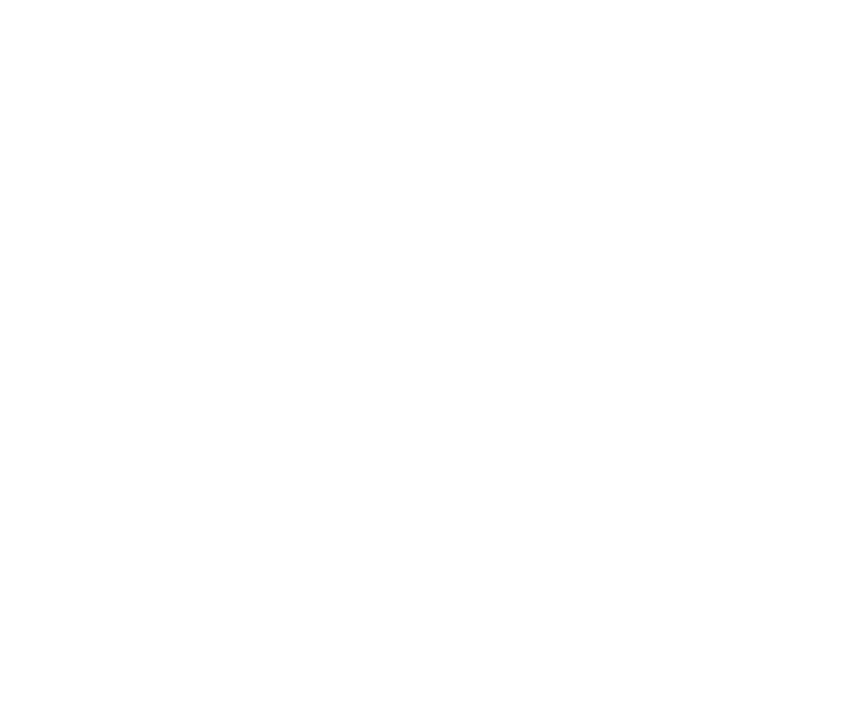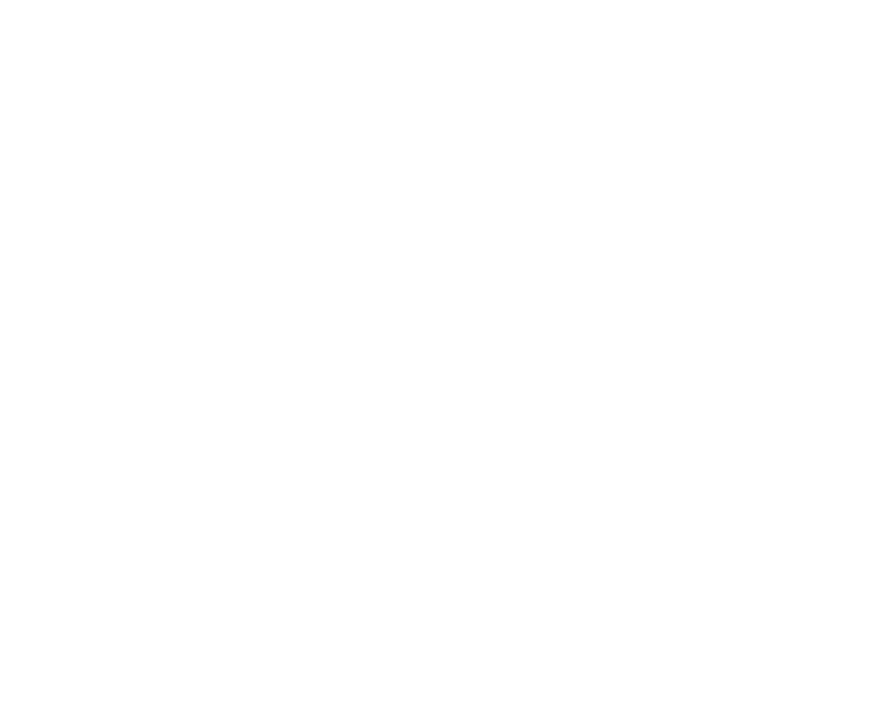Aquella tarde se tiñó de oscuridad. Un silencio sepulcral resonó cuando el hermoso caballero de la cruz dio su último suspiro. La tierra tembló y las cortinas del templo fueron rotas. Parecía que todo llegaba a su fin, y la esperanza de quienes lo habían visto caminar sobre la tierra se extinguía con él. Las lágrimas brotaban de los ojos de todos, y entre la multitud, un grito desgarrador se alzaba, el de una madre que perdía a su hijo. A partir de entonces, ella adquiriría el estatus para el que hasta hoy no se ha encontrado nombre. Mientras la oscuridad envolvía el día, resonaban fuertes carcajadas cargadas de malicia. Era la funesta Muerte, pavoneándose por la inminente victoria que creía haber obtenido aquel día.
La pasada semana, en gran parte del mundo se celebró la denominada “Semana Santa”, recordando la vida, muerte y resurrección de Jesús. Desde mi perspectiva personal, para muchos, estos días representan una oportunidad para vacacionar, viajar, compartir con familiares y abstenerse de consumir ciertos alimentos. También es la ocasión para llorar al ver películas que relatan la vida de ese extraordinario hombre que caminó por la tierra hace más de dos mil años.
No es mi intención insinuar que estas prácticas estén equivocadas. Sin embargo, para celebrar la vida, muerte y resurrección de mi amado Jesús, considero no es necesario esperar a una fecha especial en el calendario. Por mi parte simplemente medito en la más hermosa y valiosa sangre derramada. Visualizo a Jesús orando y sudando sangre antes de ser arrestado y llevado ante sus jueces y verdugos. La corona de espinas que reposó sobre su cabeza, los latigazos que laceraron su piel, y el amargo camino al Gólgota que tuvo que recorrer. Veo aquel madero en forma de cruz preparado para él y el martillo y los largos clavos que atravesaron sus manos y pies. También escucho las duras palabras de burla que al mismo tiempo traspasaban su corazón.
Contemplo su desangramiento mientras pronunciaba aquellas poderosas siete palabras, un número perfecto que simboliza el amor, sacrificio, perdón, cuidado maternal, dependencia de su Padre, fe inquebrantable y el profundo reconocimiento de su destino y propósito en la tierra.
Luego, mi mirada se posa en los lienzos que lo envolvieron y en la fría tumba que lo recibió. La gran piedra que selló lo que se entendía era la morada terrenal de su cuerpo. Toda su vida y su sacrificio en la cruz por mí son un constante recordatorio de por qué le he reconocido como mi Salvador, cuando otros aún esperan un redentor, del porqué le sirvo, y que le amo porque él me amó primero.
Les confieso que lloré bastante su muerte y le adoré en la cruz, hasta que reconocí y creí en su resurrección. Él dejó la tumba vacía y calló la risa de la muerte cuando se levantó aquel maravilloso día. Esa verdad es la mayor garantía que tenemos los creyentes de la redención.
Hoy quiero decirte que Él fue herido para que fuéramos sanos, condenado para que fuéramos libres, abatido para que fuéramos levantados y desfigurado para que tuviéramos identidad. Si lo conoces te insto a seguir creyendo en él y si aún no le conoces te invito a abrir tu corazón y permitir que mi hermoso caballero de la cruz entre y more en él; de seguro no te arrepentirás.
Celebremos cada día a Jesús, sabiendo que su preciosa sangre derramada es la mayor expresión de amor que alguien nos dará. Conscientes de que resucitó al tercer día y que un día también seremos resucitados y estaremos para siempre con él, pues nuestro final destino es el cielo.
“Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre” (Romanos 3:24-25 NTV)
“¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí; ¡ha resucitado!” (Lucas 24:5-6 NVI)
¡Feliz y bendecida semana!
Con cariño,
Nataly Paniagua