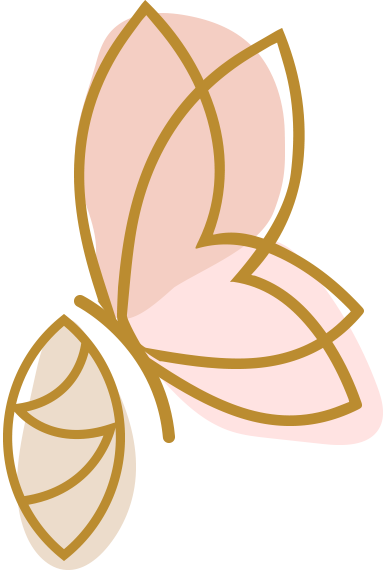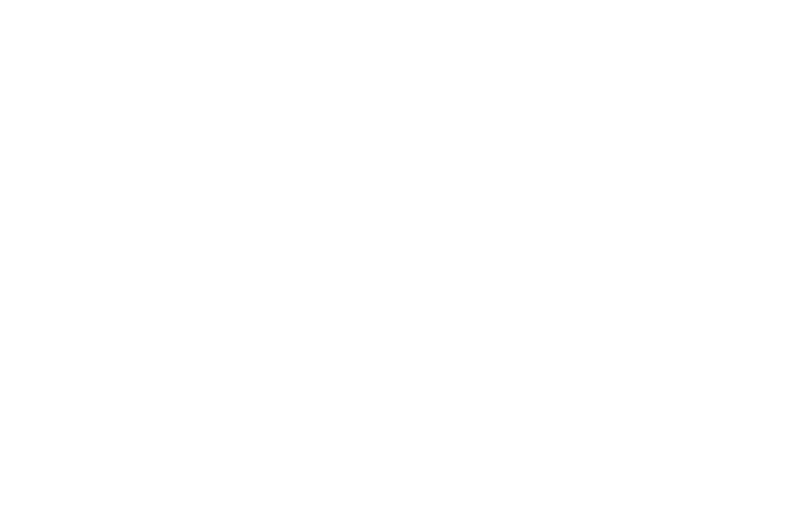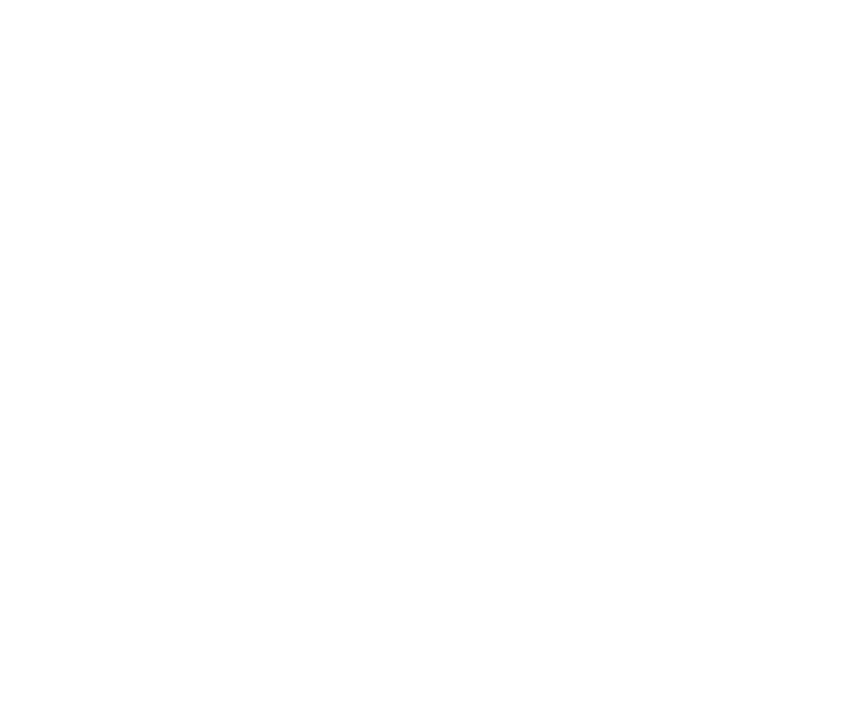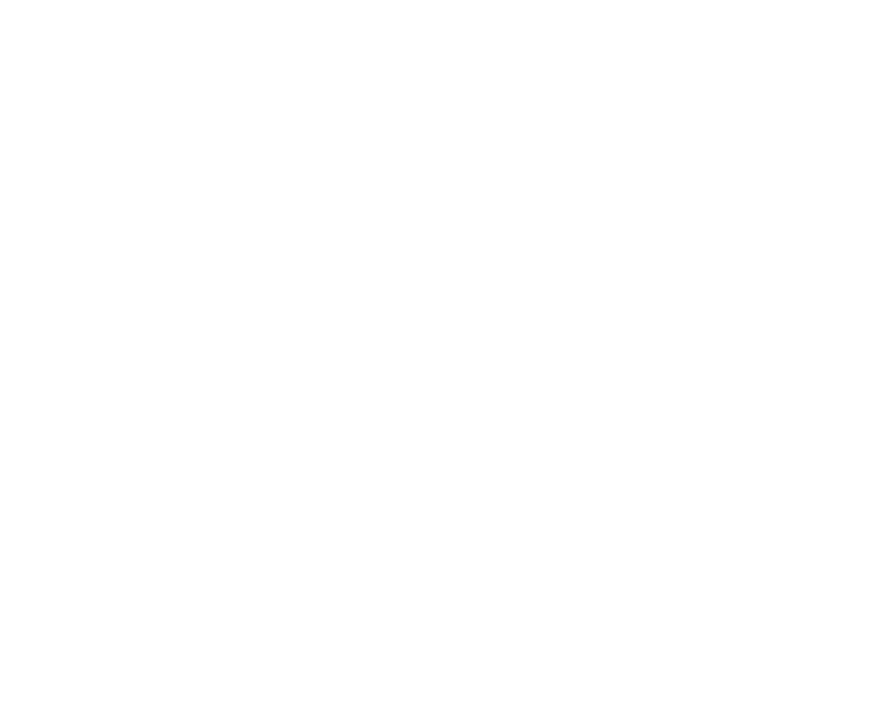Envolvía la cuerda alrededor del clavo, como si cada vuelta fuera una promesa, un pacto entre mis manos y el trompo. Sentía una emoción tan pura, esa mezcla de euforia y libertad que solo los niños conocen cuando el cuerpo se entrega sin reservas en la magia del momento. Tenía apenas diez años, pero me creía una experta, una pequeña maestra de los giros. Me paré en el lugar exacto, adoptando la pose de alguien que sabe lo que hace, aunque en realidad, solo estuviera dando mis primeros pasos en ese arte.
Solté el hilo, y lo vi: el trompo, libre, comenzó a girar. Giraba y giraba, desafiando la gravedad, como si el aire mismo marcara el ritmo de su danza. Yo, atrapada en ese instante, saltaba y gritaba, llena de una felicidad tan simple y pura que no podía dejar de celebrarla. Cada giro era una victoria. Viví cada uno de sus giros, consciente del tiempo que pasaba y de la belleza efímera de ese pequeño momento que, por un instante, parecía eterno. Pero al igual que todo lo que gira, su ritmo comenzó a disminuir, cada vuelta más lenta, más suave. Al final, se detuvo, y en ese silencio, lo sentí como un reflejo de mi propio ser.
La aventura de la vida es como un trompo. Al principio, todo es euforia, un torbellino de sensaciones que nos envuelven. Todo es excitante, y el mundo parece vibrar al ritmo de nuestra danza. No hay nada que lo frene, solo giros que nos llevan más y más lejos, como si pudiéramos girar para siempre, desafiando la gravedad y el tiempo. Pero, igual que la vida misma, el trompo no permanece en su éxtasis eterno. Su rotación, esa velocidad imparable, comienza a disminuir. Poco a poco, el ritmo se vuelve más lento, más pesado. El trompo, que antes parecía indestructible, empieza a perder su impulso, hasta que finalmente, se detiene por completo. Y en ese preciso instante de quietud, uno se da cuenta de que todo lo vivido, todo el viaje, también tiene un fin. Lo que parecía un ciclo sin fin se convierte en un reposo, en una pausa necesaria, una pausa que permite al trompo – y a nosotros – recobrar fuerzas para girar nuevamente.
Al igual que el trompo, que pasa por momentos de giro y calma, nuestra existencia también se desarrolla en ciclos. A veces estamos en plena aceleración, girando con todo lo que tenemos, alcanzando metas, explorando el mundo, sintiendo la euforia de vivir. Todo parece estar en su lugar, la energía fluye a raudales, y nada parece imposible. Esos momentos de alta velocidad son los que vivimos con pasión, esos momentos en los que no pensamos en el tiempo porque todo parece suceder al mismo tiempo, con una intensidad que no se puede medir.
Pero, como el trompo, nuestra energía también tiene límites. Después de esos momentos de actividad frenética, de logros y avances, llega un momento en que debemos detenernos. La pausa no es algo que debamos temer, aunque a menudo lo hagamos. La sociedad, especialmente hoy en día, nos impulsa a mantener un ritmo constante, a girar sin descanso, como si la pausa fuera una señal de fracaso o debilidad. Sin embargo, en la realidad, la pausa es necesaria. La clave no está en evitar la pausa, sino en entender que, como en el arte de lanzar el trompo, el movimiento y el descanso son igualmente necesarios. Es en la quietud donde podemos conectar con lo que realmente queremos, con lo que necesitamos, y entender cómo vamos a lanzarnos nuevamente hacia el futuro. La vida no se trata de girar sin cesar, sino de encontrar el equilibrio entre la acción y la quietud, entre la energía que nos impulsa y la pausa que nos permite crecer.
Es que la vida, como el girar del trompo, es un ciclo: la energía, la pausa y el retorno. Cada fase tiene su propósito, y cada momento tiene su valor. Si aprendemos a abrazar la pausa sin miedo, a entender que cada giro, por más brillante que sea, también necesita un respiro, podremos vivir con mayor propósito y claridad. Porque solo al encontrar el equilibrio entre acción y descanso es cuando podemos girar con verdadera pasión, cuando realmente podemos comenzar a vivir con la certeza de que cada ciclo, cada pausa, cada regreso, tiene su propia belleza.
Así, la vida se convierte en una danza de giros y silencios, de movimientos y descansos, de euforia y reflexión, donde cada momento es vivido con intensidad y sabiduría. Es en este equilibrio donde reside la verdadera aventura. Es que verdaderamente la vida es un viaje que nos invita a aprender a vivir con plenitud, a abrazar tanto la acción como la reflexión, y a entender que cada fase tiene un valor profundo en nuestro camino. Y si lo hacemos, podremos alcanzar nuestro destino final: el Cielo, con la certeza de que hemos vivido cada momento con propósito y sin reservas.
«Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». (Isaías 40:31 NVI)
¡Feliz y bendecida semana!
Con cariño,
Nataly Paniagua